Me cago en Benz
 De
joven, me entusiasmaban los coches. La mala educación, junto al punto
de estupidez propio de los dieciocho años, hubieran complicado la
elección entre un apasionado romance con Cristina Rosenvinge y las llaves de
uno de aquellos chulescos R5 Copa, tan de moda entre los aspirantes a adultos de la época. Sin llegar a la
perfección de la susurrante rubia, en lo primero nunca me consideré mal pagado. En lo
segundo, frustración absoluta. Me tuve que conformar con un viejo Seat 127 de segunda mano y cuarto pie. Un horror de
cacharro que heredé de madre y pagué por piezas, de taller en
taller. Alcanzar con “aquello” la costa levantina era como subir
en patinete el Tourmalet. Por las infames carreteras nacionales de doble dirección, cada adelantamiento se tornaba una aventura; cada
ascenso un desafío a la gravedad. Madrid-Alicante en solo siete horas. Admiraba a los comerciales y a los
peritos tasadores. Necesitaban el auto para trabajar; lo renovaban
cada poco y encima salía más barato al poder deducir del precio
determinados impuestos. El
cojocurro, en mi inconsciencia de entonces.
De
joven, me entusiasmaban los coches. La mala educación, junto al punto
de estupidez propio de los dieciocho años, hubieran complicado la
elección entre un apasionado romance con Cristina Rosenvinge y las llaves de
uno de aquellos chulescos R5 Copa, tan de moda entre los aspirantes a adultos de la época. Sin llegar a la
perfección de la susurrante rubia, en lo primero nunca me consideré mal pagado. En lo
segundo, frustración absoluta. Me tuve que conformar con un viejo Seat 127 de segunda mano y cuarto pie. Un horror de
cacharro que heredé de madre y pagué por piezas, de taller en
taller. Alcanzar con “aquello” la costa levantina era como subir
en patinete el Tourmalet. Por las infames carreteras nacionales de doble dirección, cada adelantamiento se tornaba una aventura; cada
ascenso un desafío a la gravedad. Madrid-Alicante en solo siete horas. Admiraba a los comerciales y a los
peritos tasadores. Necesitaban el auto para trabajar; lo renovaban
cada poco y encima salía más barato al poder deducir del precio
determinados impuestos. El
cojocurro, en mi inconsciencia de entonces.
Hoy,
comparto con los católicos el convencimiento de la llegada del
anticristo a la Tierra. Para ellos,
superados los síndromes de Stalin, Mao o Fidel, se trata de una
expectativa. Para este
bloguero enfermo,
una realidad perceptible por los sentidos. El hijo de Satanás ya se
encuentra entre nosotros. Viste carrocería de acero, ruedas, espejos
y se desplaza causando al resto de los habitantes del planeta, todo detrimento posible. El coche es el mal; el mal absoluto. El amo
de las calles. Las ciudades destinan a las personas una ínfima parte
del espacio asignado a los vehículos. Están diseñadas para ellos.
Nos envenenan. Nos atropellan. Nos conminan al asesinato de paisajes y
aniquilan sin miramientos cualquier resto de vida que encuentran a su
paso. Ni mosquitos, ni perros, ni peatones, ni ciclistas, se hallan a
salvo. Si los críos carecen de espacios para el juego, lo aceptamos
como la natural consecuencia del progreso. Si no podemos estacionar en la exacta puerta de nuestro destino, se escribe una tragedia griega. Procede reformar infraestructuras, transformar hábitos y, sobre todo, destruir. Destruir... el verbo predilecto de esta era. La cultura del
auto se traduce en la cultura de la destrucción.
Con los automóviles
sucede como con los gatos. Creemos que nos pertenecen cuando en
realidad domina la función contraria. Sí nuestro hijo se desuella
media pierna, decimos: “chapa y pintura”. Todo quedó en un susto.
Si lo mismo le sucede al coche, chapa y pintura equivale a una
operación a corazón abierto de las de antes. De aquellas del doctor
Barnard; un carnicero sudafricano especialista en que la gente
muriera con las vísceras de otro... tras pasar el sino. Reconozco al coche cierta utilidad para el psicoanálisis. Posee la pérfida cualidad de
exprimir lo peor de cada ser. Con frecuencia contemplamos a un
educado peatón, perder los nervios y el decoro, con solo abrocharse
el cinturón de seguridad. Un imbécil al volante se transforma en un
animal devastador, capaz de asesinar por un mísero espacio en el que
dejar su vehículo a salvo de grúas. Se distingue a un perfecto
cretino tan solo por el auto que porta. No voy a precisar mucho más.
Bastantes enemistades me he ganado por otras cuestiones, como para ilustrar ahora mi argumentación con imágenes de determinadas marcas alemanas o japonesas.
El
diccionario, define el odio como la “aversión hacia algo o hacia
alguien cuyo mal se desea”. Odio a los coches tanto como simpatizo
con los desguaces. Allí sufren. Me alegro. Lo merecen. Son la principal
herramienta del capitalismo para mantenernos serviles. Como el
dinero, obsequian una felicidad virtual que nos vuelve dependientes.
Nos esclavizan. El llamado estado del bienestar es el estado del coche
o el estado del bienestar para los coches. Un mundo donde las cosas,
donde los elementos inanimados, se valoran por encima de los seres
vivos. ¡Y dicen qué existe dios! Si fuera cierto, del choque entre un
automóvil y una abeja quedaría descuartizado el primero.
Cada persona comprometida con su tiempo, fija su
particular imagen del camino hacia un futuro mejor. La revolución
será feminista o no será, se afirma desde determinadas posicones. Resulta sencillo imaginar cuales. Ecologista o no será, desde otras. Libertaria o no será. Vegana o nada. Pacifista o tampoco... No discuto ninguna de las
aseveraciones precedentes. Las comparto. Pero en mi particular concepto del bien,
creo que el porvenir se despeja quemando coches y destruyendo
carreteras.
Por
esas personales contradicciones en las que todos caemos, confieso
poseer auto y de marca. En realidad se trata de una cocha. Una
furgona alemana con más de once años que agoniza a base de
kilómetros y malos tratos. Dicen que el primer paso para librarse de
una adicción es reconocerla. Lo admito de modo público.
Aceptaré el tratamiento, el mono y sus consecuencias. Como dirían quienes asumen por arte el asesinato de un animal indefenso, en peores plazas hemos toreado. Desconozco si conseguiré desengancharme por
completo. Pero garantizo que como las actrices del primer postfranquismo, a
partir de ahora solo me desnudaré por exigencias del guión.

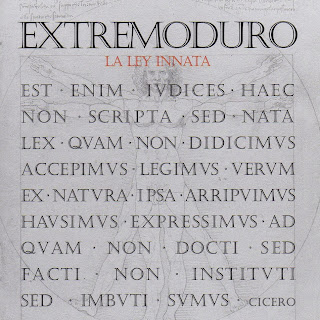


Comentarios
Publicar un comentario